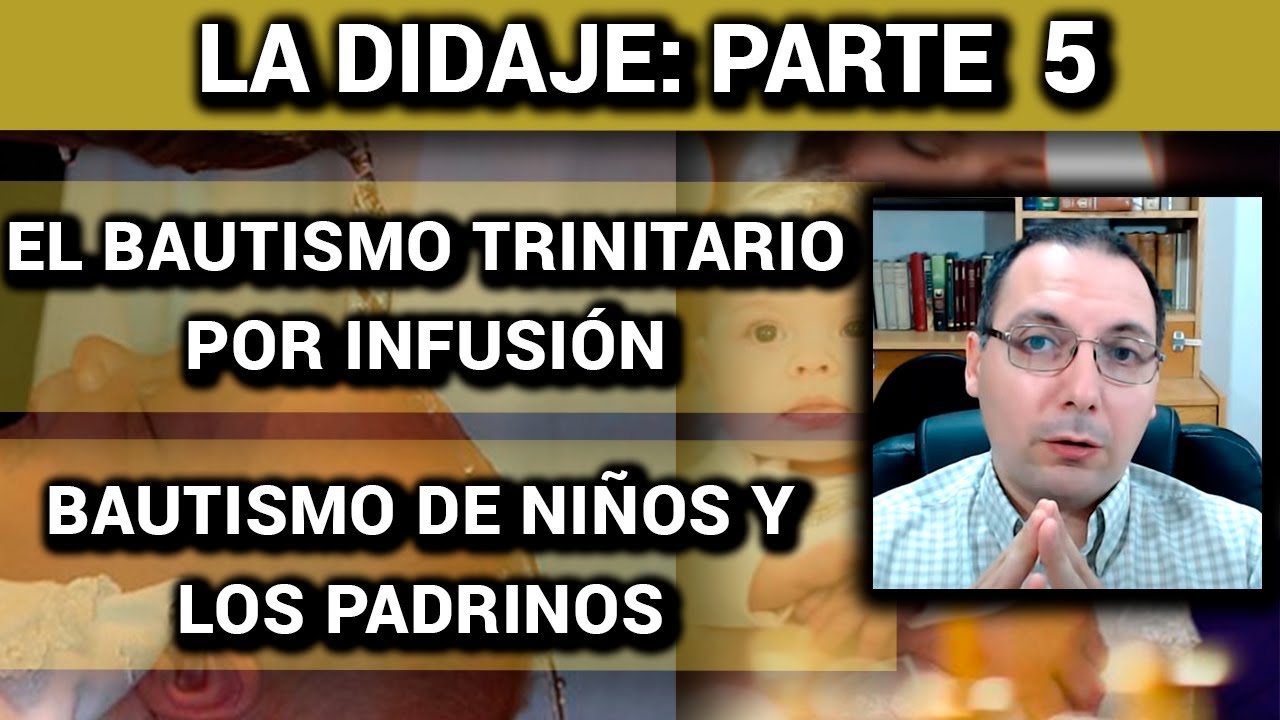El sacramento de la confesión (continuación).
P. Pues señor, no acabo de comprender cómo este miserable escritor ha llevado su audacia hasta afirmar, que en los primeros siglos de la Iglesia no estaba en uso la confesión.
P. Ya os lo he dicho: su ignorancia y su malicia os descifrarán el enigma. Por lo demás, pudiera citaros una serie mucho más larga de Padres y de Concilios; mas no lo hago, porque de nada servirían para confundir al apóstata, toda vez que protesta que no sabe qué hacerse de los Padres. Y es lo más original, que él quiere tener derecho para aducir la autoridad de los PP. contra los católicos; y luego, no quiere que estos le opongan aquella misma autoridad, a él, que por lo visto es más sabio que todos los doctores en punto a la interpretación de la Biblia.
Por esto es que no me he valido de otros PP. que de los que cita él mismo. Mas, ahora recuerdo que también cita a Tertuliano, cuando dice que S. Cipriano y San Agustín murieron excomulgados y sin confesar. En verdad que no atino, de dónde puede haber sacado rasgos de erudición tan peregrina, respecto a la excomunión de S. Cipriano y de S. Agustín. Lo que hay de positivo es, que esta es otra de las innumerables mentiras con que ha querido adornar su famosa obra.
Pero volviendo a Tertuliano, tan lejos está de reprobar la confesión, que en la misma obra citada por el autor del Ensayo, condena altamente a los que intentan librarse o diferir de día en día la publicación de sí, pudiendo más en ellos la vergüenza que la salvación: y a renglón seguido, alega muchas razones para probar la absoluta necesidad que tienen los pecadores de confesar sus propias culpas. Como Orígenes y otros, se sirve de la comparación del médico y del enfermo.
También S. Cipriano, en su libro de Lapsis, es decir, de los caídos, y en muchas cartas, inculca la necesidad de confesarse; y faculta a los simples sacerdotes para que, en su ausencia, oigan las confesiones de los fieles y los absuelvan.
P. Las pruebas que me habéis aducido de que ya en el primero y segundo siglo de la Iglesia estaba en uso la confesión son más que suficientes para darme a conocer la ignorancia y la estupidez del apóstata impostor sobre este particular. En cuanto a los siglos posteriores, solo me habéis hablado de los padres que él cita. Pero ahora quisiera saber cómo fue que Nectario abolió la confesión. Este solo hecho, si fuera cierto, demostraría que la Iglesia es quien la ha instituido y tanto más cuanto, como añade el autor del Ensayo Dogmático, la Iglesia entera aplaudió aquella abolición y los obispos todos siguieron el ejemplo de Nectario.
R. Muchas más pruebas hubiera podido citar en mi apoyo, pues son muy pocas las que os he dado. En mi mano estaba añadir que antiguamente los sacerdotes rogaban en la misa por aquellos a quienes habían confesado, que había confesores de los emperadores, de los pueblos y de los príncipes, que en el siglo VII, Juan llamado el Ayunador, obispo de Constantinopla, nos dejó un formulario de preguntas para los penitentes, muy parecido o mejor diré, exactamente igual al que se lee en nuestros libros de devoción para hacer el examen de conciencia o en los directorios de confesores. También hubiera podido añadir que algunos antiguos concilios prescriben a los obispos que en sus visitas pregunten si todos los fieles se han confesado al menos una vez al año, que todas las primitivas sectas orientales que aún existen, tales como la de los nestorianos, eutiquianos, coptos, jacobitas y griegos (de los cuales, los primeros se separaron de la Iglesia en el siglo V y los otros hace ya diez siglos que establecieron su cisma), todas estas sectas, digo, profesan entre sus dogmas la práctica y la necesidad de confesarse con un sacerdote, como puede verse en Renaudot, Morino, Martenie, Assemani y otros. De cuyas obras, a buen seguro que el autor del Ensayo Dogmático jamás ha visto ni siquiera la encuadernación.
P: Basta, basta; no me citéis más autoridades, pues sobran con mucho las anteriores. Prefiero que me expliquéis lo relativo a Nectario, porque a la verdad, deseo ver cómo se desata este nudo.
R: Nada más fácil: todo consiste en negar rotundamente lo que por un exceso de ignorancia afirma el imbécil apóstata. Supone él que Nectario abolió la confesión, y esto es falso; supone además que la Iglesia entera aplaudió su decisión, y que la adoptaron todos los obispos; y también es una impostura. En primer lugar, es falsa de todo punto tal abolición; porque si fuera cierta, San Juan Crisóstomo, sucesor inmediato de Nectario en la silla de Constantinopla, no hubiera hablado de confesión, ni mucho menos hubiera confesado, como hemos visto que lo hizo; San Basilio, que vivió en el mismo siglo que Crisóstomo, no hubiera confirmado a las religiosas y a los monjes en la necesidad de confesarse; tampoco hubiera confesado San Ambrosio, que fue casi contemporáneo de ambos; ni San Agustín hubiera hablado de la necesidad de confesar las propias culpas antes de la muerte. Los nestorianos y los eutiquianos, que se separaron de la Iglesia después de la época de aquellos santos, de seguro que no hubieran conservado para los suyos el uso de la confesión, si no lo hubiesen encontrado establecido en la Iglesia católica cuando se apartaron de ella; por último, si fuera cierta tal abolición, ningún católico se hubiera confesado después de tal época, y sin embargo, lo hacían, según lo atestigua el mismo Zozomeno; ni San Inocencio I hubiera corregido algunos abusos que se habían introducido en ciertas provincias con respecto a la confesión; y con todo es indudable que los abusos fueron corregidos: luego es falso, falsísimo, que Nectario aboliera jamás la confesión.
P: ¿Pues entonces, qué es lo que abolió?
R: Unos opinan que abolió la penitencia pública, y otros pretenden, tal vez con más fundamento, que abolió el Tribunal mixto del Penitenciario Mayor, instituido precisamente a causa de los Novacianos, para evitar que se dijera que la Iglesia era demasiado indulgente al perdonar toda clase de pecados. He llamado mixto a ese Tribunal, porque su función no era solo perdonar los pecados, sino también, en el caso de crímenes más graves, obligar a quienes los habían cometido o estaban implicados en ellos a cumplir la penitencia pública que les había sido impuesta, e incluso a denunciar al Obispo algunos pecados cuya absolución estaba reservada. Por esta razón, una vez que el tribunal obligó a una mujer a denunciar el pecado de un diácono, causó un grave escándalo que, como notarán, no se originó porque el confesor violara el sigilo sacramental, como parece indicar el autor del Ensayo, sino por la denuncia que ordenó aquel tribunal mixto, que era una adición al de la penitencia. Como era solo una adición o algo sobrepuesto, Nectario lo abolió y devolvió la confesión a su primitiva sencillez. Zozomeno lamentó esa abolición porque suponía que sin ese tribunal, los hombres pecarían con más facilidad. Es tan falso como lo anterior afirmar que la Iglesia recibió con gran alborozo la decisión de Nectario, según asegura el apóstata. Pero sea que Nectario obrara bien o mal al suprimir aquel tribunal, es cierto que podía quedar abolido sin que por ello la confesión quedara abolida, ya que, como os he demostrado, esta fue instituida por Jesucristo y estuvo en uso desde el primer siglo de la Iglesia, mientras que esa adición no se introdujo hasta el tiempo de Decio y pudo abolirse de la misma manera que se había introducido.
P. Os doy mil gracias por haber aclarado mis ideas algo confusas. Ciertamente, cuanto más lo pienso, más me admira la ignorancia del autor del Ensayo. Pero señor, ¿cómo puede uno hablar sin saber lo que dice y luego pretender ser lógico, sacando ocho terribles consecuencias contra los católicos basadas en una falsa premisa? Además, la abolición de Nectario ya fue objetada por Calvin hace tres siglos, aunque sin éxito, porque todos los controversistas católicos la explicaron de inmediato. Y ahora el apóstata quiere vendernos esa argumento como si fuera una invención suya.
P. En cuanto a esto, no tengo nada más que decir. Pero ¿Qué responderéis a lo que afirma el autor de que en las vidas de los santos nunca se lee que ninguno de ellos se confesara, desde Clemente Romano hasta San Bernardo?
R. Contestaré que los santos se confesaron siempre que lo juzgaron oportuno, y lo probaré con un argumento muy fuerte de analogía. Es cierto, como hemos visto, que Jesucristo instituyó la confesión, y no es menos cierto que la Iglesia universal la ha practicado siempre y que los santos padres han inculcado su absoluta necesidad. Por lo tanto, podemos concluir que los santos se confesaron siempre que consideraron que debían hacerlo. No es lo mismo hacer algo que escribirlo, y como sabéis, muchas cosas se hacen que no se escriben. Bajo este supuesto, no es sorprendente que en las vidas de los santos no se mencione la circunstancia de sus confesiones, porque antiguamente se acostumbraba a escribir sus vidas de manera muy sucinta, refiriéndose solo a sus hechos principales, a diferencia de lo que se hace ahora, que se desciende hasta los detalles más insignificantes.
Si este silencio fuera una prueba, la confesión lo sería también contra la comunión; porque, como lo observa el mismo Gibbon, el primero del cual se lee que la recibió antes de morir es San Ambrosio, que floreció en el siglo IV. Ya veis pues que de nada sirve el argumento del apóstata; de lo contrario, habríamos de decir que durante los tres primeros siglos, ninguno de los Santos recibió el Viático antes de la muerte. Añadid a todo lo dicho que en aquellos tiempos concurrían una porción de circunstancias para que fuera mucho más rara la confesión: 1.° porque gran número de fieles espiraban en el martirio; 2.° porque muchos no recibían el Santo Bautismo hasta una edad muy avanzada, y no pocos en su última enfermedad; 3.° porque no eran admitidos a la confesión los que estaban cumpliendo penitencias públicas; 4.° porque entonces no era común el confesarse de las faltas veniales.
Os advierto, empero, que todo esto lo digo solo para mayor abundamiento; porque es falso que de ningún Santo, desde San Clemente hasta San Bernardo, se lea que se confesara antes de morir. Entre otros, se lee de San Eligió, Obispo de una diócesis de las Galias, que hizo la confesión de toda su vida pasada. Lo mismo podéis leer en la vida de San Aredio, en la de San Tillon, y en las de muchos otros Santos que cita Martenio, todos los cuales florecieron muchos siglos antes que San Bernardo.
¿Qué tal? ¿No es verdad que es una alhaja el autor del Ensayo, en punto a sabiduría?
P. Vaya, que me quedo tamañito al ver tanta ignorancia y desvergüenza. Pero, ¿Qué quiere decir con aquello de que la confesión no puede ser Sacramento, porque éste debe ser visible, y la contrición, la absolución y la satisfacción no se ven?
P. No quiere decir más, sino que mi hombre sabe tanto de Teología como de Biblia, de Historia y de Crítica. ¿No dicen los teólogos que el Sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia? Y si alguna vez usan la palabra “visible”, la usan en el sentido de “sensible”. Esto supuesto, hay una diferencia enorme entre ser una cosa visible y ser sensible. Solo vemos con los ojos, pero sentimos con todos los demás sentidos: los ciegos también sienten a pesar de no ver. Concretándonos ahora a la contrición, se hace esta sensible por los signos exteriores del penitente y por su aseveración de que su arrepentimiento es sincero. Si no es como lo asegura, peor para él; porque entonces se engaña a sí mismo, y no al confesor, ni mucho menos a Dios.
P. Tenéis razón. Me dejáis plenamente convencido de la estúpida ignorancia del tal De Sanctis, autor del Ensayo dogmático. A ver, ¿Cómo me probáis ahora su insigne mala fe, que me parece es el segundo punto de su panegírico?
R. Tan fácilmente como el primero. En su alocución a los italianos, dice ese menguado escritor que la corrupción del Evangelio es la obra de diez y ocho siglos. ¿Pero es posible? prosigo yo ahora. ¿Puede un hombre de buena fe soltar tan descompuestas palabras? ¿Os parece creíble que Jesucristo, sabiduría eterna e infinita, haya querido fundar una Iglesia gastada y corrompida en su mismo nacimiento? ¿Es decir que debíamos esperar a De Sanctis para volver al Evangelio a su primitiva pureza después de la corrupción de diez y ocho siglos? Asegura también que los discípulos, a quienes el Salvador autorizó para perdonar los pecados, no eran solo los Apóstoles, sino todas las turbas que los seguían, hombres y mujeres, como se lee en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Esto asegura, y en cambio, todo el texto, los pasajes concordantes, la fraseología entera de los Evangelistas y principalmente de San Juan, la ausencia de Santo Tomás, a quien se llama en aquel mismo lugar uno de los doce, y a quien los demás discípulos dijeron “hemos visto al Señor”, la interpretación constante y universal de todos los siglos, sin excluir a los mismos protestantes, como Ronsemiller y Kuinoel; todas estas cosas, repito, manifiestan bien a las claras, que en aquel pasaje deben entenderse por discípulos los solos Apóstoles. Mas, ahora nos viene diciendo este nuevo partidario del Evangelio puro, que allí se alude a toda la turba de los discípulos. ¿Cómo podrá hacerlo de buena fe? Por último, lo que prueba el exceso de su perfidia, es el callar y disimular todo cuanto en este asunto es contrario. Ni tiene que alegar que lo ignoraba; porque nacido y educado en el catolicismo, estudió sus principios teológicos, y estas cosas se encuentran en cualquier obra de teología, por mediana que sea. Habéis visto también, que falsifica sin recato a Santo Tomás y a Belarmino; habéis visto con qué desfachatez ensarta las mayores falsedades; ¿pues cómo es de suponer que este hombre hable de buena fe?
P. Claro está, que no puede ser sino un impostor de profesión. Solo falta ya que me demostréis el último punto de su panegírico, que es el de su abierta contradicción consigo mismo; y en verdad que es esta una circunstancia muy vergonzosa para un autor.
R. Cierto que lo que es vergonzoso para un autor; pero no creáis que a éste se le reputa como tal. Lo tengo por lo que vale, es decir, por un escritorcillo de poca monta. Solo que quiero rebatir sus libelos, porque los esparce con profusión entre gente más ignorante todavía que él. Voy, pues, a manifestaros sus contradicciones. En primer lugar, dice que el osado Inocencio III inventó la confesión, y en otro punto de su obra la supone introducida por San Benito; esto es, seis siglos antes de Inocencio III. En segundo lugar, afirma que la práctica de la confesión empezó doce siglos después de los Apóstoles, a saber, en el Concilio Lateranense IV, y luego da por sentado que la introdujeron los obispos que desde el claustro habían sido elevados a la dignidad episcopal, para dominar al clero en los siglos VI, VII, VIII, etc., muchos siglos antes de que se celebrara el Concilio Lateranense IV. Asegura en tercer lugar que San Benito inventó la confesión en el siglo VI, y luego dice que la abolió Nectario en el IV, dos siglos antes, según él, de que se hubiera inventado. En cuarto lugar dice que San Benito solo introdujo en el siglo VI la confesión para sus monjes; y más adelante dice que ya estaba en práctica para todos en el III, bajo el imperio de Decio. En quinto lugar, sostiene que los clérigos fueron quienes introdujeron la confesión en el pueblo para dominarlo en los siglos VI, VII y VIII; y después, quiere que ya estuviera introducida en la época de los Novacianos, esto es, en el siglo III. En sexto lugar, rechaza los textos de los Santos Padres cuya autoridad, dice, no es entre los cristianos mayor que la del Corán; y luego cita él mismo largos trozos de San Juan Crisóstomo y un pasaje de San Ambrosio para probar, apoyado en la autoridad de los Padres, que no hay confesión. En séptimo lugar…
P: ¡Por Dios, señor, acabad de una vez con estas contradicciones! No parece sino que De Sanctis estaba loco cuando escribió su obra, según afirma y niega. Habla, charla y palotea sin ton ni son, dice una cosa y se desdice a renglón seguido; choca consigo mismo a cada paso, olvidándose en una página de lo que ha escrito en otra. En una palabra, hace como todos los embusteros, que para defender su primera mentira, tienen que echarlas después por docenas. Una sola duda me queda, y es si realmente la Confesión es nociva a la fe y a las buenas costumbres, como lo pretende De Sanctis.
R: Sería nociva a la fe si la entendiéramos como los protestantes, que enseñan que basta creer para que desde luego queden cubiertos como con un parche todos nuestros pecados. A esta clase de fe no solo la daña, sino que la destruye la confesión, puesto que exige el arrepentimiento o dolor de las faltas cometidas y la penitencia o satisfacción, cosa que detestan hasta lo sumo los reformados demasiado apegados a su carne. Sin embargo, el verdadero cristiano ejercita con la confesión una fe muy viva, porque sin ella, nadie sería capaz de inducir a un hombre a manifestar sus miserias. En cuanto a la otra parte del aserto, a saber, que la confesión dañe a las buenas costumbres, es una verdadera paradoja del autor del Ensayo. ¿Cómo? Voltaire quería que sus criados se confesaran para tenerlos fieles; muchos otros incrédulos, y no pocos protestantes, han admirado la institución del tribunal de la penitencia, precisamente por la reforma de costumbres que de su resultas se observa. Incluso los médicos reformados aseguran que la experiencia les ha demostrado que los que se confiesan sanan más fácilmente, porque el mayor arreglo de costumbres y la calma del corazón influyen mucho en el buen éxito de la curación. Y este apóstata nos sale con que la confesión es nociva a la moral. ¿Es menester estar obcecado del todo por la pasión para proferir semejante brutalidad?
Pero sin embargo, me parece que De Sanctis está en posición de saberlo mejor que nadie; porque es sacerdote, fue confesor durante muchos años, y además regentó la parroquia de la Magdalena en Roma. Asegura que conoce perfectamente aquella capital, se dirige a los jóvenes de ambos sexos, a las mujeres, para que le digan si no es cierto que a ellas les ha causado graves daños la confesión; afirma que las cárceles y los presidios están atestados de católicos que se confiesan, y que es muy inferior el número de los criminales entre los protestantes, que no se confiesan; copia a continuación los datos estadísticos para demostrar que son peores los católicos que los reformados, precisamente porque se confiesan; y además pone a la vista el parangón entre las costumbres de los ingleses protestantes y las de los irlandeses católicos. A ver, ¿Qué hay que replicar a tal batería de argumentos y razones, que cualquiera puede comprobar? Una sola cosa; y es, que todo este aparato es un tejido de mentiras y calumnias. Dice él que conoce mucho a Roma. ¡Toma! Pues no ha de conocerla, si es hijo de Maese Blas, zapatero que vive en el barrio Dei-Monti! Pero si él conoce a Roma, también Roma lo conoce a él; y sabe que es un religioso escandaloso y disoluto. Las autoridades eclesiásticas y sus superiores, (por cierto, que el tal apóstata fue para ellos una cruz muy pesada), quisieron quitarle el cargo que desempeñaba por razón de su público libertinaje, pero se lo impidieron los tumultos de 1847. Por lo que respecta al apostrofe que dirige a los jóvenes y a las mujeres, no sé qué deciros, sino que, por precisión, tiene que haber perdido de todo punto el juicio; porque con esto, no logra más que acusarse así mismo, de haber hecho quizá lo que sospecha de los demás. Dice que los ladrones, los presos y los penados, lo son porque se confiesan; y yo digo, por el contrario, que si son malos y están cumpliendo sus condenas, es porque no se confiesan, o si lo hacen, lo hacen mal. Si fuera cierto que la confesión vuelve a los hombres perversos, habríamos de decir que los que se confiesan cada ocho o quince días, son la gente más malvada del mundo; y sin embargo, todos sabemos que, por lo común, suelen ser las personas más honradas y piadosas de una población; dad sino una ojeada en derredor vuestro, y decidme, ¿Quiénes son los mejores cristianos que conocéis? ¿Acaso no son los que frecuentan la confesión? ¿Y quiénes son los peores? ¿No son tal vez los que nunca, o muy de tarde en tarde se acercan al tribunal de la penitencia?
Pero la mejor prueba, y que no tiene salida, es lo que practican los libertinos y los incrédulos. ¿Hay cosa que aborrezcan más que la confesión? Y cuando tratan de seducir a uno y cogerle en sus redes, no procuran, antes que todo, impedirle que vaya a confesarse? Ya sé que también se empeña De Sanctis en demostrar que los protestantes son más morigerados que los católicos; pero esta es otra paradoja, porque los datos estadísticos arrojan precisamente todo lo contrario. Consultad los de Berlín, Londres, Manchester, Estocolmo, Cristianía y otras ciudades protestantes; y si los cotejáis con los de las poblaciones católicas, descubriréis a primera vista, hacia qué lado se inclina la balanza de la disolución. Los hechos, amigo mío, hablan muy claro y no es posible destruirlos. Supone además, que los irlandeses católicos son más relajados en sus costumbres que los ingleses protestantes. ¡Qué mentira! Digo mentira, con tal de que no quiera excusarse con la ignorancia, que ya puede hacerlo, porque la tiene de sobra. Las estadísticas de que os hablo, las puse yo en mi obra El protestantismo y la Regla de Fe; y no creáis que las puse a bulto, como suele decirse, sino que las saqué de documentos oficiales que podréis compulsar siempre que queráis.
P. Ya están desvanecidas todas mis dudas, y no me queda más que un escrupulillo que deseo me quitéis: ¿es cierto que bajo la disciplina de la confesión se hace imposible todo progreso civil?
R. Es menester ante todas cosas fijar bien, qué es lo que entiende el apóstata por esta palabra.
Si por progreso civil, entiende la moralidad, la honradez, la obediencia y el respeto a los autoridades y magistrados, es evidente que la confesión, lejos de ser contraria al progreso civil, lo promueve sobremanera: porque en efecto, el que se confiesa bien y a menudo, por precisión tiene que ser buen cristiano, y por lo mismo ciudadano probo, honrado, fiel, obediente y dócil. Pero si bajo el nombre de progreso civil entiende, como parecen indicarlo sus palabras, la libertad ilimitada, o la facultad de hacer cada cual cuanto se le antoje, entonces sí que es también evidente que tal especie de progreso no puede conciliarse con la disciplina de la confesión. Y vé aquí el motivo por que todos los libertinos, francmasones, incrédulos, en una palabra, todos los secuaces y fautores del Evangelio puro, aborrecen de muerte la confesión, y la tienen declarada una guerra cruda y encarnizada a más no poder. También suelta el autor en cuestión su atrabilis contra los Sumos Pontífices, porque han condenado sin conocerlas, según él dice, las sectas masónicas, las cuales, nadie ignora, con qué harinas están amasadas. Ya se ve; así como hay afinidades químicas entre los varios cuerpos, así también las hay morales entre las personas de ciertas clases. Los sectarios y los fautores del Evangelio puro, en especial los que reúnen las cualidades de apóstatas, ignorantes y disolutos, como nuestro héroe, experimentan una tendencia muy marcada hacia los socialistas, comunistas y francmasones; y por esto es que se sostienen y se defienden unos a otros. Por lo demás, decidme vos mismo, si es posible que tan crecido número de venerables sacerdotes y religiosos como hay en Roma y en todo el Orbe católico; tantos santos Obispos que gobiernan la Iglesia en medio de mil disgustos, persecuciones y trabajos de toda clase; si es posible, repito, que tengan todos tan perdida la conciencia, que sostengan y defiendan la confesión, si realmente es una impostura y una cosa contraria al Evangelio y a la sana moral, sabiendo que dentro de poco tendrán que dar a Dios una cuenta tan estrecha y rigurosa de sí mismos, y de las almas que les han sido confiadas? Con qué, un S. Francisco de Sales, un S. Carlos Borromeo, un S. Felipe Neri, un Beato Leonardo de Porto Maurizio, un S. Francisco Javier, un Benito Pablo de Arezzo, un S. Alfonso de Liguori, y mil otros Santos que toda su vida ejercieron el ministerio de la confesión, habrán sido otros tantos malvados, fomentadores de toda suerte de iniquidades? Si entre los innumerables confesores ha habido tal vez, o hay alguno, de costumbres disipadas que haya abusado o abuse de la confesión, como quizás lo habrá hecho nuestro apóstata, peor para él. Pero para impedir y castigar tales abusos, ahí están tantas Constituciones de los Sumos Pontífices, tantos Cánones de la Iglesia y precisamente el tribunal mismo de la Inquisición. De todos modos, es menester no confundir a los muchísimos piadosos sacerdotes y confesores celosos con esos monstruos que son cabalmente los que abrazan el protestantismo y se hacen ministros de los Waldenses, como lo es De Sanctis en la actualidad.
P. Basta, basta; no prosigáis. Esta sola idea me horroriza: ¡condenar a millones de sacerdotes esparcidos por todo el globo, que toman con tanto empeño la salvación de las almas y que tanto se afanan por hacer las veces de padre, de amigo, de consolador y de refugio con los muchos que depositan en ellos las penas que aflijen su corazón, para encontrar alivio, calma y tranquilidad! Condenar a millones y millones de fieles, y a tantos santos que han frecuentado y frecuentan la confesión para alentar su propia debilidad, y mantenerse fieles a su Dios y Señor. Condenar a todos estos, y condenarlos, ¿pero quién? Un fraile apóstata, un sacerdote casado, un párroco que ha abrazado los errores de los Valdenses y se ha hecho ministro de su secta. Os digo francamente que todo esto me llena de horror y me obliga a exclamar: ¡Cómo caíste, o mejor, te precipitaste del Cielo, oh Lucifer! Y pienso al mismo tiempo en la terrible cuenta que tendrá que dar a Dios después de los cortos días de vida que le quedan, arrastrados a pesar suyo entre angustias y remordimientos. ¿Pero cómo es posible que este hombre se atreva a gloriarse del nombre infamatorio de apóstata, que le dan los católicos, y a compararse con San Pablo, a quien los fariseos llamaron también apóstata, porque se había hecho cristiano?
R. El infeliz se excusa de la misma manera que lo hizo otro protestante a quien se echaba en cara que siguiera las doctrinas de Calvino, hombre que había sido estigmatizado, es decir, marcado con un hierro candente, por ciertas infamias públicas que había cometido. ¿Sabéis qué contestó aquel protestante? Que si Calvino había sido estigmatizado, también lo había sido San Pablo, puesto que él mismo escribía de sí que llevaba en su cuerpo los estigmas de Jesucristo. Muy parecida es la respuesta que da el apóstata autor del Ensayo dogmático. Otra prueba más de que todos los herejes son iguales.